Más Información

Buscadora asesinada presenta lesiones por arma punzocortante: Fiscalía; recientemente participó en rastreo de un desaparecido

VIDEO: Avión militar con miles de pesos en efectivo se accidenta en Bolivia; policía dispersa con gas lacrimógeno rapiña

Artículo 19 exige investigación y protección al comunicador Víctor Badillo; fue atacado en instalaciones de su medio en Nuevo León

Hallan cuerpos de dos mujeres en caminos de terracería en Silao e Irapuato; difunden fichas de búsqueda de otras 12 jóvenes
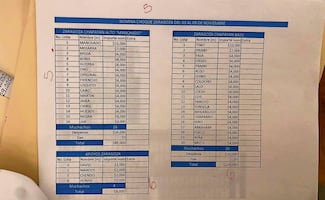
Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica
Cuando enciendo la televisión soy más libre y mi pensamiento entra en un estado de introspección profunda, me interrogo y llevo a cabo un recuento de lo vivido recientemente. No se me escapa un sólo detalle importante de los días anteriores, ninguna conversación o intercambio de palabras, e incluso recuerdo los gestos en el rostro de las personas con quienes sostuve alguna clase de discusión. Creo reconocer la envidia, la debilidad intelectual, el desánimo, la brutalidad o el encono en la actitud, las palabras y también en el silencio del otro. Tales experiencias me suceden cuando enciendo la televisión, acaso por el hecho sencillo de que no pongo en ella atención alguna. El rumor que emite la pantalla teje un vientre cómodo, una cueva prehistórica y nocturna, un exilio ideal para el hombre cansado. Sería yo un loco si hiciera alguna clase de crítica a la programación. De ninguna manera estoy dispuesto a ello ni creo que mi crítica podría tener alguna clase de influencia o sentido. No obstante lo anterior, hace unos días apenas mi perturbación alcanzó alturas inimaginables y durante algunas horas puse verdadera atención en el contenido de los canales que de manera enloquecida se sucedían ante mis ojos. Lo que más hirió mi atención fue la censura a los desnudos y a las escenas sangrientas las cuales eran cubiertas por un velo que intentaba disimular los pezones y los huesos rotos, el sexo y las heridas a flor de piel, los testículos y las hemorragias. En un principio creí que aquellos velos pudorosos se debían a mi deteriorada visión ya que en los últimos años mi capacidad visual ha disminuido hasta límites insospechados. Me equivoqué: los velos existían y las películas eran cercenadas, interrumpidas y masacradas por un ojo censor. Tuve un ataque de risa, y no en sentido metafórico o figurado, sino real. Ni siquiera me pregunté qué clase de persona o moral podía estar detrás de esa barbaridad ni quien podía arrogarse un poder semejante. Me sorprendí que aún existiera la imagen del pervertido que censura, del violador de la libertad visual y del dictador analfabeta que decide lo que deben o no ver los espectadores. Sospeché que dicha censura tendría que ver con la publicidad y moralina de los publicistas y comerciantes que imponen los límites de su mundo pacato, estrecho y personal al resto de las personas. En mi aventura por las entrañas de la televisión me di cuenta de que existen restricciones respecto a la edad de los espectadores y en la pantalla aparecen leyendas que sugieren que un programa no debe ser visto por menores de trece años o por mayores de ochenta. La risa volvió a atacarme: ¿quién decide esas tonterías? Un niño no debe ver el cuerpo desnudo de una bella mujer, pero puede ser testigo de una infinidad de disparos realizados con toda clase de armas, tanques y naves espaciales. ¿Y quienes son los niños? ¿Extraterrestres? ¿Seres desligados del mundo humano? ¿larvas morales? Un programa no apto para personas menores de quince años, dos meses y cuatro días. ¿Y los adultos? ¿Quienes son los adultos? Conozco a personas de cuarenta años que parecen haber dejado de gatear dos meses atrás, seres inocentes e indefensos que andan por allí luciendo sus canas y su ausencia de malicia intelectual. ¿Qué Dios dotado de un conocimiento extraordinario decide qué debe ser censurado y qué no debe serlo? Seguramente un dios bendecido por una intuición extraordinaria cuyos conocimientos de filosofía, sicología, arte y de toda disciplina humana le confieren la capacidad de tratar al resto de los seres como alimañas dentro de un frasco. Mas quiero decirles que no me decepcioné, ni mucho menos me sentí ofendido o menospreciado. A fin de cuentas yo encuentro mi pasatiempo en los libros, en la charla y en la sana destrucción de mí mismo. Un pasatiempo no placentero del todo, y en muchas ocasiones amargo y extenuante. Al tratar de Nietzsche, uno de su biógrafos más capaces, Rüdiger Safranski, dice que la filosofía no es otra cosa que la añoranza de llegar a casa. La angustia, el sentirse lanzado a un mundo inhóspito y agresivo, el hecho de que el a priori de la historia sea la enemistad (Safranski), todo ello convierte al arte y a la filosofía en caminos ideales para retornar a casa. Quien acepta la censura y el ridículo pastoreo de su conocimiento, como sucede en la televisión nunca volverá a casa, sino que vivirá, se mantendrá y morirá en una jaula. No voy a quejarme, pero volveré a mi costumbre de no poner atención en la pantalla, a considerarla un murmullo carcelario, un simple rumor que me permite concentrarme en otros asuntos no sometidos a la censura y cuyos límites se dan naturalmente de acuerdo a nuestra capacidad o necesidad de conocimiento: límites humanos y personales.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]








