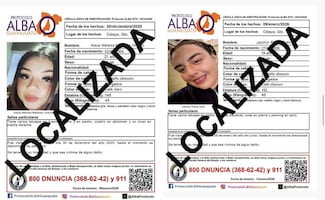Más Información

Sheinbaum evita hablar de abatimiento de "El Mencho"; "va a informar el gabinete de Seguridad", dice

EU y Canadá lanzan alerta a ciudadanos por detención de “El Mencho”; reportan bloqueos y actividad criminal
La madrugada del pasado jueves un viento algo insolente agitó las ramas de los árboles y silbó en los oídos de los insomnes insuflado de agitación demencial. Hacia la una de la tarde decidí ir al bosque de Chapultepec a correr y a pasar unas horas entregado a la caminata. El cielo se expresaba más claro que nunca y los jardines y sendas del bosque se habían cubierto de hojas y ramas caídas durante la ventolera. A lo largo del paseo dos sucesos llamaron mi atención. En una banca de piedra a mitad de un camino desolado encontré, abandonada, una máquina de escribir. Me detuve a contemplarla, muda y triste la máquina, como una alucinación que no insiste en convencer. ¿Quién la habría olvidado allí y cuáles habían sido los motivos para hacerlo? La metáfora que nos entrega al escritor como a un objeto viejo, en desuso y abandonado me abordó y continué mi camino. Media hora más tarde y merodeando por senderos distintos fui testigo de cierta escena espontánea y graciosa: una adolescente intentaba convencer a su padre, ebrio, de incorporarse del césped; su desesperación era tal que en algún momento le gritó, ofendida: “ ¡Eres un árbol de uvas! ” Yo detuve mis pasos y contemplé el rostro de la niña atribulada; ella, apenada, se sonrojó y titubeante me dio la espalda. Se avergonzaba de su padre; en cambio, mi gesto impávido era consecuencia de lo mucho que me habían asombrado sus palabras, “un árbol de uvas”, metáfora incapaz de pasar inadvertida a los oídos de un escritor. Quizás las figuras más inesperadas y expresivas provienen, no de una meditación, ni de una exhaustiva búsqueda de la imaginación, sino de un momento de exaltación y angustia. Un “árbol de uvas.” Carajo, yo he conocido a un bosque entero de esa especie inmortal. He visto, una y otra vez, a un ejército de soldados camuflados con ramas reemplazar al bosque de Birnam y avanzar hacia el castillo de Dunsinane con el propósito de asesinar a Macbeth. Observé a todos ellos, absorto en mi repentina alucinación, como una reunión aterradora de vides; espectros; dagas de una profecía que se clavan en el corazón de aquel rey impostado y criminal creado por Shakespeare. El cielo, descubierto en su desnudez, se abría en el horizonte habitado por un repentino azul limpio y profundo. Volví a casa. Durante la noche, me encontré, casualmente, en un restaurante con un amigo querido, Jorge, el biólogo Hernández, coautor de El brillo del diamante, una breve historia del beisbol en México, quien me hizo notar que las estrellas, esa noche, brillaban en lo alto más que de costumbre. Imaginé que cada estrella era una bola de caucho envuelta en hilos ardientes que había superado las gradas de un estadio de beisbol y había acabado allí, en un cielo extraño y desinhibido. No, en cuanto he escrito estas palabras me percato de que mis figuras son malas y mediocres comparadas con la exclamación de aquella niña, quien, después de mediodía, intentaba alzar en vilo a su padre, “árbol de vino.” Yo, en cambio parezco haber perdido la exaltación, el entusiasmo y el oriente eterno. Al día siguiente comencé a escribir un libro que llevará por título “Breve historia del desaliño.” Y si bien yo, en mi persona, no me aderezo y soy descompuesto y descuidado en el vestir, no me refiero en el libro a ello, sino a la ausencia de aliño en la escritura. Dicha falta nos lleva a escribir novelas, obras o artículos que omiten o desprecian la bisutería formal y la vigilancia autoritaria y científica en lo escrito. A mí no me preocupa el desaliño literario, al contrario, lo tomo como el accidente y la aspereza que tornan más humano el relato. Y debido a que soy idealista, creo en la sustancia, sangre y singularidad del contenido; de manera que abro la puerta para que cada lector pueda solazarse en su moral respecto a la apariencia del relato. Sé, por supuesto, que existen varias teorías al respecto, las cuales me desdecirían, pero no aburriré a nadie ahora escribiendo acerca de tal rebatinga filosófica.
Hace una semana un joven crítico que vive en Guadalajara, Guillermo de la Mora, me envió la liga virtual a una entrevista que en los años setenta le hiciera un grupo de conocedores de su obra al escritor Francisco Umbral (TVE, 1978). En ella, el autor de Diario de un snob (y a quien yo he citado tantas veces en esta columna), decía que nada en sus libros se hallaba a la deriva, cada juego gramatical, cada palabra, coloquialismo o aparente incorrección sintáctica habían sido elegidos con minuciosa premeditación. En seguida pasa a criticar duramente el desaliño de Pío Baroja y lo mal, que según Umbral, escribía el autor de El árbol de la ciencia. Sabemos que Baroja fue un pesimista y un lector de Schopenhauer y Nietzsche (mi amigo Leonardo da Jandra tampoco aprecia a Baroja y así lo afirma en sus diarios titulados La restauración de la utopía y de los que me ocuparé más adelante). En fin, quiero decir que el desaliño me es indispensable, humano, bello en su imperfección, buscado de forma premeditada inclusive, tanto que le dedicaré un elogio en un próximo libro. Vuelve a mí la imagen de la máquina de escribir abandonada sobre una banca en el bosque de Chapultepec —que no en Birnam— y me acosa nuevamente una sensación de agobio. ¿Otro libro? ¿Para qué?
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]