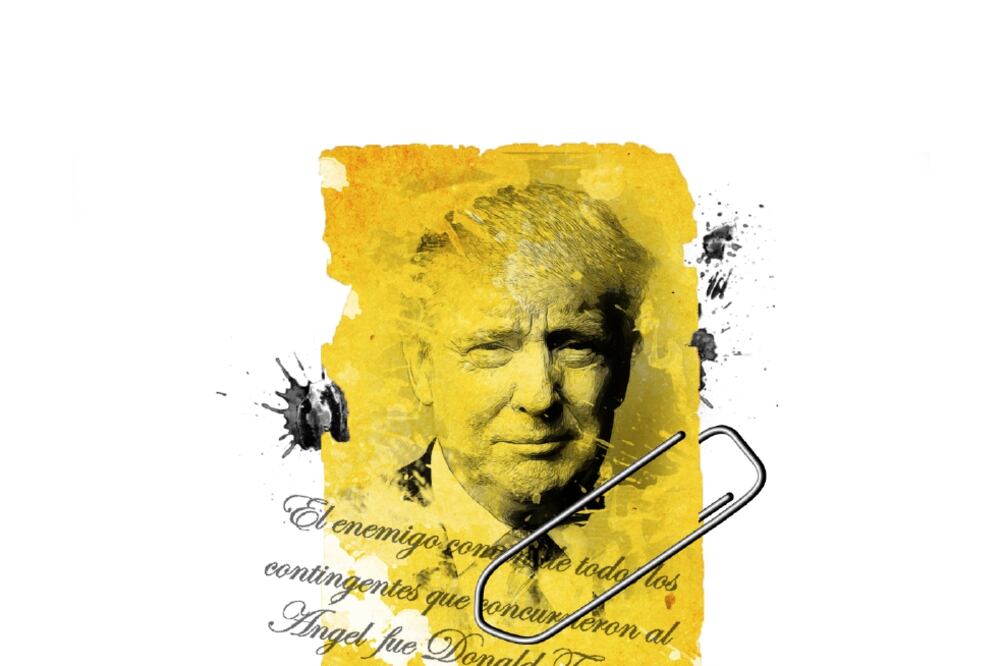El pasado fin de semana miles de personas salieron a manifestarse para externar su desacuerdo con las políticas que el gobierno estadounidense pretende implementar en su trato con nuestro país y, en algunos casos, para repudiar la actitud servil de nuestro propio gobierno ante tales amagos e incluso exteriorizar su desacuerdo con el proceder de Peña Nieto y su gabinete a lo largo del sexenio. Cualesquiera que fueran sus motivos, ciudadanos de toda ralea ejercieron su derecho a la protesta, acto saludable y plausible en cualquier democracia.
El enemigo común de todos los contingentes que concurrieron al Ángel de la Independencia fue Donald Trump. Si bien las relaciones entre México y Estados Unidos nunca han sido cabalmente equitativas, la prepotencia y la vulgaridad de Trump lo perfilan como el villano ante el cual habría que dirimir las controversias internas y optar por la unidad. Pero esa tentación nacionalista forma parte de lo que Hannah Arendt definió como “asuntos humanos”, en cuya especificidad subyace una ilusión de fraternidad entre connacionales ante una amenaza a la vida comunitaria, aunque internamente ésta se encuentre hecha jirones.
Basta con revisar las estadísticas para caer en cuenta del sombrío panorama que enfrentamos. Los índices de pobreza extrema y desigualdad revelan que México se ubica entre los países que menos atención presta a la población rural y autóctona. Esa marginación genera consecuencias demográficas y económicas como la centralización. Si a ello se suman las dificultades para el acceso a la educación y las flaquezas del modelo educativo, se hace aún más evidente el rezago en materia de desarrollo social.
La desconfianza de los ciudadanos hacia los gobernantes y las instituciones es otro factor sobre el que debemos reflexionar antes de alinearnos con la masa que alienta o vitupera, desde su visceralidad, las decisiones de una cúpula que no siempre es representativa. En última instancia, en México se ha roto el vínculo entre la población y el poder, mismo que se nutre de la certidumbre en la aplicación de la ley, elemento indispensable para combatir la corrupción y la impunidad.
En una sociedad distendida hasta el paroxismo, la insolidaridad alcanza el corazón mismo de la colectividad, y transforma todo reclamo de justicia en una suerte de consigna sobre la que se polemiza desde el sectarismo. Parafraseando a Octavio Paz, cuando la gente busca escapar de sus responsabilidades, la opinión se convierte en alcahueta de la opresión.
Los llamados a la concordia lanzados desde la sociedad civil y las autoridades son un espejismo. Apelan a las buenas intenciones de la ciudadanía pero sofocan el disenso y aspiran a encauzar la inconformidad por una sola vía. Exigen el olvido de los desfalcos, del dispendio, de los nexos entre los funcionarios y el crimen organizado, en aras de defender la “dignidad nacional”. Pero sólo puede considerarse digno quien se reconoce como parte de una tradición que busca en la virtud un sendero al cual dirigir sus pasos.
Es digno quien, además de aceptar la diversidad de las identidades humanas, es capaz de rastrear en ellas la raíz de lo que nos vincula como género, quien se asume como sujeto histórico y entiende como propias las conquistas de la civilización, es decir, aquel que está dispuesto a defender la nobleza de los derechos civiles. Dignificarse quiere decir atreverse a ejercer la crítica fundada, tener el aplomo para resistir el clamor de la historia y admitir que el proyecto sobre el que sentamos las bases de nuestra república ha fracasado.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]